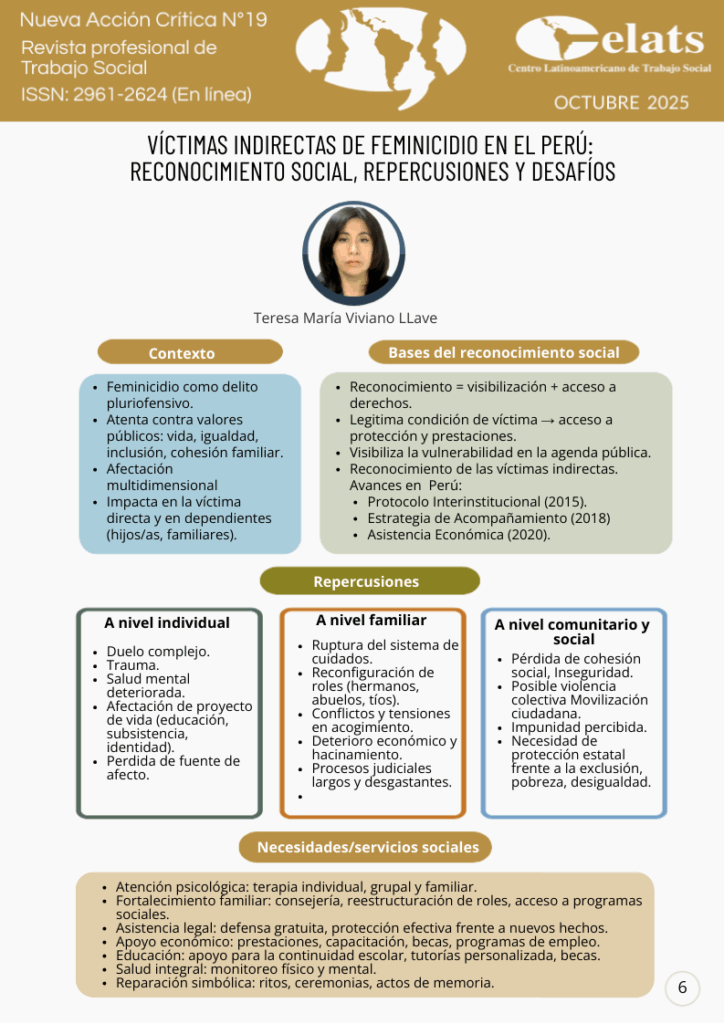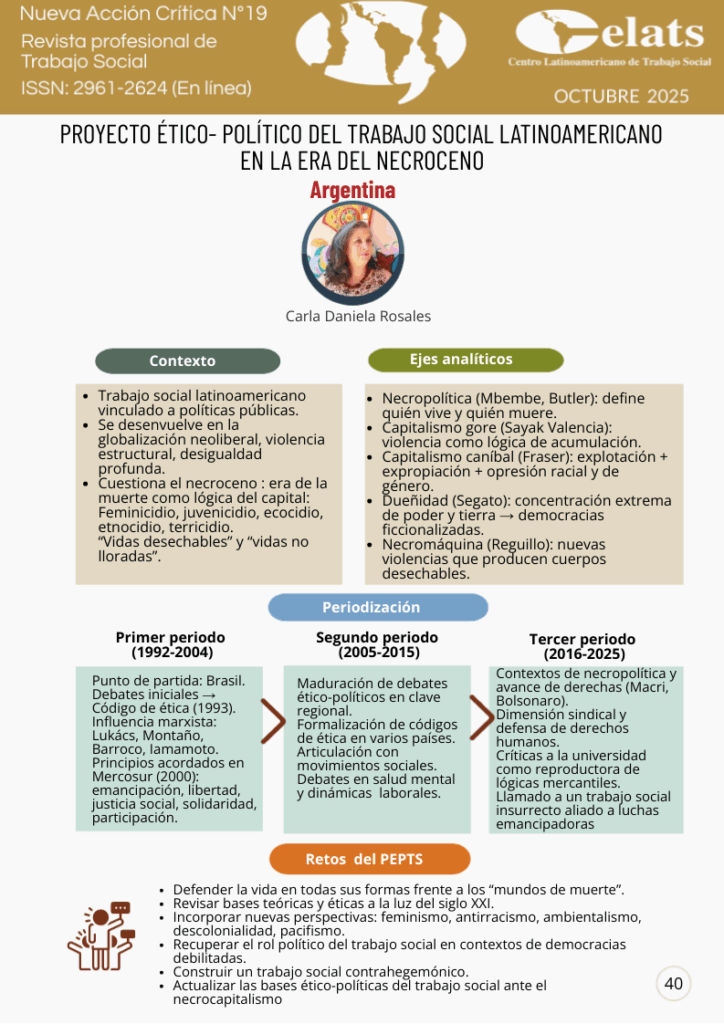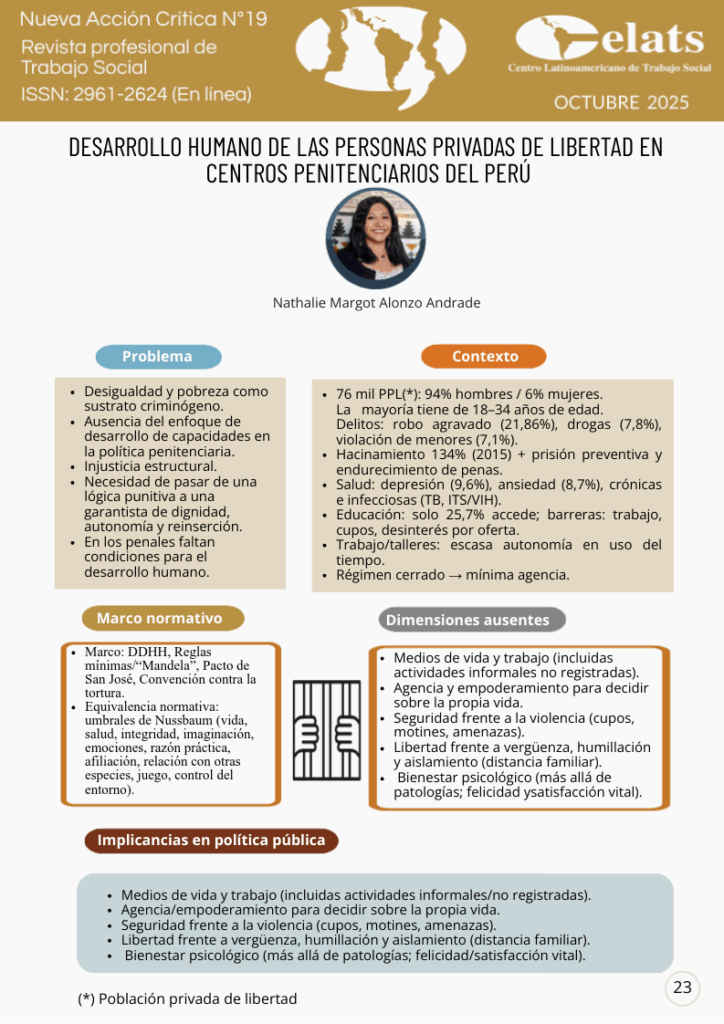Autores
Integrantes del Grupo de Interés de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM, 2022
- Beatriz Urquia – Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
- Ernestina Clara Eriquita de Núñez -Centro Latinoamericano de Trabajo Social – CELATS
- Edith Beatriz Ramón Chocano- Instituto Nacional Penitenciario – MINJUSDH
- Betty Carmen Paredes Salazar- Ministerio de Salud – MINSA
- Zoila Alicia Joseph Silva- Asociación de Asistentes Sociales en Empresa – ASEM
Docentes Colaboradoras:
- Beatriz Oblitas Béjar y Velia Rosas Villena, Escuela Profesional de Trabajo Social, UNMSM
Resumen
Este artículo presenta un análisis crítico de un estudio descriptivo, que involucró a 253 profesionales, con el fin de identificar las brechas entre las competencias que valoran y las exigidas por la realidad actual. Los hallazgos revelan una marcada desproporción generacional en la muestra, con una abrumadora mayoría de participantes mayores de 50 años, lo que plantea interrogantes sobre la representatividad de los datos para las nuevas cohortes profesionales. Además, se identifica una tensión fundamental entre el “deber ser” de la profesión, articulado en marcos académicos y gremiales que enfatizan la investigación y la gerencia social, y la práctica diaria, dominada por funciones de asistencia y orientación. Este desfase señala la urgencia de redefinir la formación académica para transversalizar habilidades no académicas, como la gestión y la comunicación, y para integrar la salud mental y las competencias digitales como pilares curriculares. Se concluye que la superación de esta crisis identitaria, histórica y persistente requiere de un esfuerzo conjunto de la academia, los cuerpos colegiados y los responsables de políticas para alinear la formación con las demandas de un mundo en constante cambio.
Palabras clave:
Trabajo social, competencias profesionales, formación académica, mercado ocupacional, COVID-19, calidad educativa.
- Introducción
El presente artículo tiene como objetivo principal transformar los hallazgos de un estudio descriptivo en un análisis crítico y de impacto. Se busca identificar las brechas existentes entre las competencias que los profesionales de trabajo social en Perú consideran demandadas por el mercado laboral y aquellas que efectivamente desempeñan. A partir de este análisis, se pretende proponer recomendaciones estratégicas para reconfigurar la formación académica y la praxis profesional, con el propósito de fortalecer la identidad del gremio y asegurar su pertinencia en el contexto de cambios y avances de la realidad.
1.1. De la asistencia a la incertidumbre: la evolución de la profesión
La profesión de trabajo social se encuentra en un proceso de revisión y redefinición constante, una dinámica que, según el estudio analizado, se caracteriza por una “débil identidad” y un origen históricamente dependiente. Esta problemática, planteada por Elizabeth Salcedo (2016), se manifiesta en una serie de desafíos estructurales, como la tradicional vocación asistencialista enfocada en los sectores más vulnerables, el refugio en “nichos” de intervención establecidos, y una formación universitaria que a menudo no ha logrado adaptarse a los cambios del contexto social.
Esta falta de una identidad profesional unificada no es un fenómeno reciente. La constante búsqueda de una definición concreta para la profesión en Perú se evidencia en la fluctuación conceptual a lo largo de su historia. El documento señala que entre 1956 y 1986, la definición de trabajo social en el país cambió 11 veces, mientras que organismos internacionales como el Centro Latinoamericano de Trabajo social (CELATS) o la Federación Internacional de Trabajo social (IFSW) mantuvieron una sola definición en el mismo período. Esta disparidad sugiere que la debilidad identitaria es un problema estructural y persistente, una tensión constante entre la adaptación a las realidades locales y los marcos teóricos globales. Este contexto plantea una pregunta fundamental: ¿la pandemia ha creado una crisis de identidad o simplemente ha desnudado y amplificado una crisis latente que ha existido por décadas?
1.2. El COVID-19 como catalizador de la transformación
La irrupción global de la pandemia por COVID-19 se presenta como un evento disruptivo que ha acelerado la necesidad de adaptación del trabajo social. La crisis sanitaria, social y económica puso de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de protección social y la urgencia de la presencia del trabajador social en diferentes contextos de emergencia (Sanz & García, 2020; Acciones e Investigaciones Sociales, 2020). Si bien la profesión fue declarada como “servicio esencial” en muchos países, el análisis de los discursos profesionales muestra que esta designación no se tradujo en un mayor apoyo institucional o en una mejora de las condiciones laborales (Acciones e Investigaciones Sociales, 2020; Zarzavilla & Carvajal, 2020).
La pandemia no solo generó nuevos problemas, como el deterioro de la salud mental y la protección social, sino que también evidenció las brechas existentes en la formación tradicional. El uso de la atención telemática se convirtió en una nueva dinámica de intervención, lo que destacó la necesidad de competencias digitales en un entorno laboral que hasta entonces se consideraba predominantemente presencial (Acciones e Investigaciones Sociales, 2020; UVirtual, 2023). Esta situación revela una contradicción: a pesar de su relevancia crucial, la profesión carecía de las herramientas y el apoyo necesario para enfrentar eficazmente los nuevos desafíos.
2. Marco teórico y conceptual
2.1. El concepto de calidad educativa en la educación superior
En el ámbito de la educación superior, el concepto de calidad es multifacético y dinámico (Acosta-Silva et al., 2021; Unesco, 2018). En el contexto peruano, la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria define la calidad como el “grado de ajuste” entre la misión institucional y los resultados obtenidos. Si bien este enfoque regulatorio es importante para la acreditación, el análisis debe ir más allá para evaluar la verdadera efectividad de la formación.
La literatura especializada propone otras dimensiones de la calidad educativa que son especialmente relevantes para el trabajo social (Acosta-Silva et al., 2021; Unesco, 2018). La calidad puede ser vista como “perfección” (cero defectos), “valor agregado” (la capacidad de la institución para influir favorablemente en el desarrollo de sus estudiantes) y “transformación” (la habilidad de generar un cambio cualitativo en los individuos y en la sociedad) (Unesco, 2018). Para una profesión cuyo propósito es el cambio social y la defensa de los derechos humanos, la calidad no puede medirse únicamente por la adhesión a estándares, sino por la capacidad de sus egresados para transformar su entorno y aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas sociales complejos.
2.2. Competencias profesionales: más allá del conocimiento técnico
Un aspecto central del debate sobre la calidad formativa es la diferenciación entre habilidades y competencias. Mientras que las “habilidades laborales” son capacidades específicas para ejecutar una tarea, las “competencias profesionales” implican un dominio más profundo, la capacidad de aplicar conocimientos, procedimientos y actitudes para un desempeño óptimo y productivo (Tobón & Fernández, 2002; Castrillo et al., 2018). Se conciben como procesos que permiten a las personas comprender y resolver desafíos, fomentando la reflexión, la autonomía y la creatividad.
El trabajo social, ante la dinámica social cambiante, ha pluralizado sus áreas de actuación, lo que exige una amplia base de conocimientos teóricos y metodológicos, así como una actitud proactiva en el ejercicio profesional. Diversos marcos de referencia, como los del IFSW, el plan de estudios de la UNMSM, el CELATS y el “Libro Blanco”, han intentado delinear las competencias necesarias para la profesión, abarcando desde la investigación social y la gerencia hasta el trabajo en equipos interdisciplinarios y la gestión de dilemas éticos (IFSW, 2023; CELATS, 2014). La comparación de estos marcos con la realidad del ejercicio profesional en el Perú es esencial para identificar las brechas formativas.
3. Análisis crítico de los hallazgos del estudio
3.1. Perfil sociodemográfico: una mirada al futuro de la profesión
El estudio analizado se basó en un muestreo no probabilístico por conveniencia, logrando una muestra de 253 profesionales en ejercicio. La composición demográfica de esta muestra presenta un rasgo sumamente relevante: el 94% de los participantes son de sexo femenino y el 61,4% de ellas son mayores de 50 años, con un 77,5% de la muestra total habiendo egresado en las décadas de los 60, 70 y 80.
Las competencias y requerimientos identificados reflejan predominantemente la experiencia de una generación que se formó y ejerció en un contexto muy diferente al que enfrentan los jóvenes profesionales de hoy. Las demandas actuales, como las habilidades digitales o la intervención en salud mental, han ganado urgencia en un período posterior a la formación de la mayoría de los encuestados (UVirtual, 2023). Por lo tanto, si bien el estudio es valioso para entender la experiencia de una cohorte profesional, la abrumadora mayoría de profesionales de la tercera edad advierte una limitación metodológica, que sesga los resultados del estudio. Por lo cual sus hallazgos no pueden generalizarse sin un análisis cuidadoso de esta limitación metodológica. Este perfil etario pone en evidencia una desconexión generacional dentro de la profesión.
3.2. Competencias y funciones: la discrepancia entre la práctica y la academia
Una de las principales tensiones identificadas en el estudio es la marcada diferencia entre las competencias que los profesionales valoran en su ejercicio y las funciones que realmente desempeñan. Si bien los marcos teóricos de la UNMSM y el CELATS enfatizan la investigación social y la gerencia como competencias clave, la práctica diaria del profesional se centra en roles tradicionales y asistenciales.
Los profesionales participantes del estudio identificaron la capacidad de gestión (201 menciones), la comunicativa (196), y la de organización (190) como las más requeridas para el ejercicio laboral. Sin embargo, al analizar sus funciones, las más frecuentes son la asistencia social (165), la orientación social (137) y la consejería (136). Por otro lado, funciones consideradas estratégicas como la investigación aplicada (30) y la gerencia social (46) aparecen con una frecuencia significativamente menor.
Esta disparidad revela un choque entre la visión aspiracional de la profesión y su realidad cotidiana. El mercado laboral, al parecer, no está creando o valorando suficientes roles que permitan a los profesionales aplicar las competencias estratégicas que se busca desarrollar en la academia. La brecha entre el “deber ser” y el “ser” del profesional de trabajo social se manifiesta claramente. La academia aspira a formar agentes de cambio, investigadores y gestores sociales, pero la práctica cotidiana sigue anclada en roles asistenciales. Esto sugiere que, o bien la formación no está logrando trascender las estructuras laborales existentes, o que el mercado laboral no está creando los puestos que exigen estas competencias avanzadas o identifica a otras profesiones para estos puestos.
4. Discusión: hacia una reconfiguración del ejercicio profesional y la formación académica
4.1. La urgencia de unificar la epistemología profesional
La histórica debilidad identitaria del trabajo social en Perú, evidenciada por la multiplicidad de definiciones a lo largo del tiempo, no puede abordarse como un mero ejercicio teórico. La recomendación del estudio de generar espacios de análisis y reflexión para unificar criterios conceptuales es crucial. La falta de un marco epistemológico común debilita al gremio en un contexto de creciente competencia con otras disciplinas. Una identidad sólida es fundamental para que el profesional pueda posicionarse estratégicamente en nuevos campos de acción social, más allá de sus “nichos” tradicionales. La unificación conceptual es un prerrequisito para enfrentar la precarización laboral y fortalecer el reconocimiento de la profesión.
4.2. La transversalización de habilidades no académicas
El estudio demuestra que las competencias más valoradas por los profesionales en ejercicio son las actitudinales y relacionales, tales como la actitud abierta y empática. Estas habilidades, categorizadas como “no académicas” o “habilidades blandas,” son cruciales para el éxito en el campo laboral (UVirtual, 2023; ACUPSI, 2024). La recomendación de la academia de “transversalizar contenidos de desarrollo personal” es fundamental para cerrar la brecha entre la teoría y la práctica.
La formación curricular no puede limitarse a la transmisión de conocimientos técnicos. Debe integrar de manera explícita y formal el desarrollo de habilidades como la inteligencia emocional, la resiliencia y el liderazgo, que son clave para la adaptación a nuevos entornos (UVirtual, 2023; ACUPSI, 2024). La baja frecuencia de funciones estratégicas como la investigación y la gerencia social contrasta con la alta valoración de habilidades como la gestión y la comunicación. Esto indica que el sistema formativo debe enfocarse en la preparación para la realidad del mercado, elevando estas habilidades blandas a la categoría de pilares formativos esenciales.
4.3. Enfrentando las demandas post-pandemia: un llamado a la especialización y la innovación
El contexto post-pandemia ha generado nuevas demandas que el trabajo social debe abordar con urgencia. El estudio identifica la necesidad de atender problemas relacionados con la salud mental, la protección social, y la autonomía económica. Para responder a estas demandas, se requiere un perfil profesional que integre competencias que la literatura especializada ha identificado como cruciales en la era post-COVID-19 (UVirtual, 2023; ACUPSI, 2024). A continuación, se presenta un análisis comparativo de las demandas del mercado y las habilidades necesarias para enfrentarlas.
Cuadro N° 1: análisis comparativo de las demandas del mercado
| Demanda Post-Covid | Requerimientos del Empleador | Habilidades
Competencias sugeridas |
| Acceso a la salud | Experiencia, SERUMS | Liderazgo, inteligencia emocional, capacidad de adaptación, resiliencia (UVirtual, 2023) |
| Salud mental | Experiencia, colegiatura, disponibilidad | Comunicación efectiva, empatía, inteligencia emocional, resiliencia (UVirtual, 2023; ACUPSI, 2024) |
| Protección social | Publicaciones científicas, red social amplia | Capacidad de gestión, trabajo en equipo, habilidades digitales (UVirtual, 2023) |
| Autonomía económica | Documentos, pasar pruebas | Creatividad e innovación, pensamiento crítico, aprendizaje continuo (UVirtual, 2023) |
El cuadro visualiza la desconexión existente. Las necesidades sociales (salud mental, protección) se traducen en requerimientos del empleador (experiencia, documentos), pero la respuesta efectiva requiere competencias que a menudo no son el foco principal de la formación, como la resiliencia o la inteligencia emocional (UVirtual, 2023; ACUPSI, 2024). Para cerrar esta brecha, la academia y los cuerpos colegiados deben impulsar la especialización en áreas como la gerencia social, la investigación aplicada y la evaluación, y fomentar el ejercicio independiente de la profesión para que los profesionales puedan diseñar soluciones innovadoras y adaptadas a las nuevas realidades.
5. Conclusión
Existe una tensión fundamental entre lo que la profesión aspira a ser (un agente de cambio, investigador y gestor) y lo que la realidad laboral le exige (un rol predominantemente asistencial). Esta discrepancia se evidencia en la baja frecuencia de funciones estratégicas y la alta valoración de habilidades no académicas. La pandemia de COVID-19 no creó esta situación, sino que la desnudó, haciendo urgente una reconfiguración de la praxis y la formación profesional.
6. Recomendaciones
A partir del análisis crítico de los hallazgos, se proponen las siguientes recomendaciones para los principales actores involucrados:
6.1 Para la academia:
- Reforma curricular: Ajustar los planes de estudio para transversalizar contenidos de desarrollo personal y habilidades blandas (comunicación, gestión, liderazgo, inteligencia emocional, resiliencia). Estas deben ser consideradas como pilares fundamentales, no como complementos.
- Fomento de la investigación: Impulsar la investigación aplicada y la publicación científica como un requisito formativo y profesional. La publicación científica no solo eleva el estatus de la profesión, sino que también fomenta la reflexión crítica y la generación de conocimiento propio.
- Promoción de la especialización: Fomentar el desarrollo de segundas especialidades y el ejercicio independiente de la profesión, alineado con las demandas emergentes del país, como la salud mental y la gerencia social.
6.2 Para las asociaciones profesionales:
- Liderazgo epistemológico: Liderar un proceso de unificación conceptual para fortalecer la identidad y la epistemología del Trabajo Social en Perú, a fin de superar las inconsistencias históricas en su definición.
- Formación continua: Crear espacios de reflexión y programas de formación continua que aborden los desafíos emergentes, como la atención telemática, la gestión de la salud mental y las competencias digitales.
6.3 Para los responsables de políticas públicas:
- Reconocimiento de roles: Promover el reconocimiento legal y salarial de los roles de gerencia social e investigación aplicada, así como de la consultoría en temas sociales, para incentivar a los profesionales a ocupar estos puestos estratégicos.
- Participación en políticas: Facilitar la participación de los trabajadores sociales en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, reconociendo su experticia en el abordaje de los problemas sociales y su visión holística de las comunidades.
7. Referencias
- Acciones e Investigaciones Sociales. (2020). Ser trabajadora social de Servicios Sociales durante la pandemia Covid19: análisis del caso español. Acciones e Investigaciones Sociales.
- Acciones e Investigaciones Sociales. (2021). Documentos de Trabajo Social.
- Acosta-Silva, A., Ganga-Contreras, F., y Rama-Vitale, C. (2021). Gobernanza universitaria: enfoques y alcances conceptuales. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 12(33), 3-17. https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2021.33.854
- Asociación Cultural Universitaria de Psicología (ACUPSI). (2024). Una comprensión de las habilidades sociales post-pandemia.
- Caballo, V., Salazar, I., & Equipo de Investigación CISO-A España. (2018). La autoestima y su relación con la ansiedad social y las Habilidades Sociales. Psicología Conductual, 26(1), 23-25.
- Cano, M. (2008). La evaluación de las competencias en el marco del EEES. Editorial Aljibe.
- Castrillo, E. V., Martínez, R. S., Caparrós, M. J. E., & Beneyto, A. L. (2018). Las habilidades sociales y su implicación en la formación de las y los futuros profesionales del Trabajo Social. En Redes de Investigación en Docencia Universitaria: Volumen 2018 (pp. 117-124).
- Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS). (2014). Trabajo Social: Formación profesional y Desafíos para el ejercicio profesional al 2030.
- Decreto Supremo 016-2015-MINEDU. (2015). Aprueban la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.
- Federación Internacional de Trabajo Social (IFSW). (2023). Definición Global del Trabajo Social. Recuperado de https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/definicion-global-del-trabajo-social/
- Grupo de Interés de la Escuela Profesional de Trabajo Social (EPTS) de la UNMSM. (2022). Competencias y requerimientos que el mercado ocupacional demanda al profesional de Trabajo Social. Documento de estudio UNMSM.
- Guzmán, J. (2011). Habilidades sociales: Una aproximación desde la promoción de la salud. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 14(4), 169-182.
- Ley 28044, Ley General de Educación. (2003).
- Salcedo, E. (2016). Sobre el perfil esencial del Trabajador Social. Documento de Trabajo.
- Sanz, A., & García, J. M. (2020). El Trabajo Social durante la crisis sanitaria, COVID-19, en la Unidad de Hospitalización Breve del Hospital Dr. Rodríguez Lafora. Trabajo Social Hoy, 91, 97-116.
- Tobón, S., & Fernández, J. (2002). El enfoque socioformativo complejo: Un modelo para la pedagogía social Iberoamericana. FUNORIE.
- Unesco. (2018). La educación superior como parte del sistema educativo de América Latina y el Caribe. Calidad y aseguramiento de la calidad. En Lemaitre (Coord.).
- UVirtual. (2023). Habilidades de los profesionales después de la pandemia. Blog UVirtual.
- Zarzavilla, E. L., & Carvajal, J. R. (2020). Trabajo social en tiempos de pandemia: Resistencias profesionales ante la precariedad. Repositorio UCHILE.